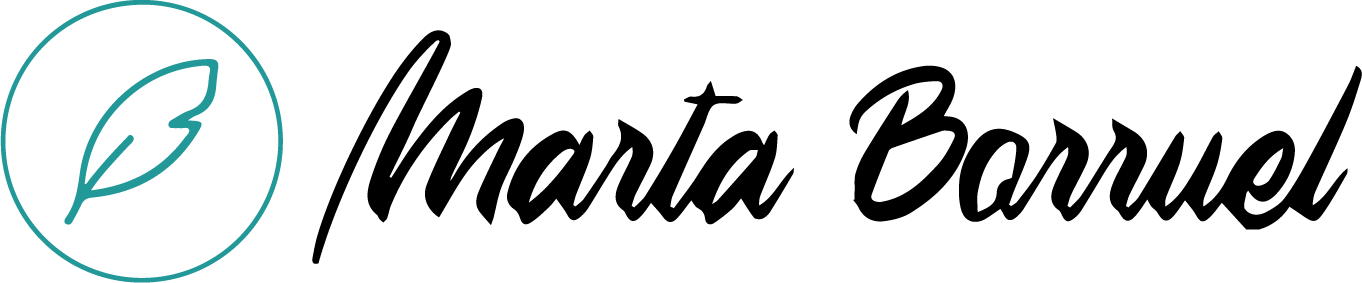Cuento de Navidad

Aquella estaba siendo una Navidad inusualmente cálida. Pero eso él no lo sabía. Llevaba unas horas deambulando alrededor de la tienda de comestibles y estaba empezando a impacientarse. La humedad había comenzado por impregnar su chaquetón nuevo, había calado su fino y raído jersey y había llegado sin dificultad a su corazón. Se acercó de nuevo a mirar a través del escaparate atestado de botellas, envases, y chirriantes carteles ilustrados con rotulador. Allí seguían, prácticamente en la misma posición, un hombre de mediana edad y una niña que, calculó comparándola con su propia hermana, apenas llegaría a los doce años.
Encogió los hombros bajo los acolchados cuellos de su chubasquero sumergiendo el rostro entre la cálida pluma, introdujo las manos en los bolsillos y decidió dar una vuelta más a la manzana. Todavía era algo temprano. Por la calle transitaban un grupo de cuatro chicos de su edad, aunque mucho más claros; una anciana que a duras penas arrastraba un andador; y dos jóvenes de rotundas formas, supuso que madre e hija, que avanzaban por la acera gesticulando y profiriendo gritos en un idioma que no entendía. Debía ser cauto.
Mientras tanto, en el interior de la pequeña tienda que iluminaba como un faro la oscuridad de aquella templada y lluviosa noche, Manuel Jesús Alegría había empezado a recoger el mostrador sin perder de vista un reducido ángulo desde el que podía atisbar la calle. Graciela seguía parloteando sin cesar. En su Tucurinca natal la niña ya estaría paseando de la mano de algún “pelao” para rumbear en algunas de las fiestas que preparaban los jóvenes para festejar tanto la Navidad como el hecho de estar vivos. Allí, sin embargo, en esa ciudad a la que llevaba queriendo como suya quince largos inviernos, su hija esperaba la llegada de los tres reyes _¡vaya “vaina”!_ y los consiguientes obsequios provenientes no tanto de la magia como de las horas que pasaba de pie en aquel cuartucho que por fin había adquirido tras varios años de un alquiler abusivo. Estaba deseando llegar a casa y comer dulce de Nochebuena. Y buñuelos. Y beber sabajón. Y sobre todo descansar. Miró el reloj. Esperaría una hora más a lo sumo, por si acaso alguien necesitaba manteca, ron, frijoles o cualquier otro ingrediente para celebrar aquella melancólica Navidad. Se acercó a mirar por el quicio de la puerta. Era la tercera vez que aquel arrapiezo pasaba por delante de su ultramarinos.
A escasos metros, en la acera de enfrente, un hombre delgado, bien vestido, discreto y anodino observaba al joven que, sigiloso y vigilante, volvía a mirar hacia el interior del pequeño establecimiento de comestibles. Veinticinco años de experiencia le hicieron intuir, casi con total seguridad, que estaba a punto de asistir a un asalto. Sentía el pelo de la nuca erizado, todos los nervios en tensión por si se veía obligado a cruzar la calle a la carrera. Aspiró profundamente la húmeda niebla de la noche. Solo esperaba que no tuviera un arma de fuego. Que el atraco se llevara a cabo con arma blanca.
Blanca Nieva estaba compungida pero resuelta. Si su superior se enteraba de que estaba siguiendo a Jamir, vigilándole desde su coche, le abriría un expediente. O se negaría a renovarle el contrato. Sintió la ansiedad golpeando su pecho con fuerza. Las lágrimas ahogaron su garganta. El chico llevaba el chaquetón nuevo. No quería perder su trabajo, pero no quería dejarle solo. Sentía que Jamir estaba en peligro y ella debía evitar que le pasara nada.
Pero de pronto, todo sucedió.
El chico oscuro abrió violentamente la puerta de la tienda. Manuel Jesús Alegría empuñó un bate de beisbol que guardaba bajo el mostrador. Graciela chilló sobresaltada y el grito taladró la niebla de la noche. Lorenzo cruzó la calle rezando porque el muchacho no blandiera un revólver y Blanca salió precipitadamente del coche llamando a gritos a Jamir.
El mundo se detuvo entonces y una detonación quebró la noche.
Dos horas después, la jueza Salas se dispuso a abrir una botella de vino y a celebrar la Nochebuena con su familia. Todavía sentía la humedad en los huesos y no pudo evitar un escalofrío. Aquella noche estaba de guardia y había tenido que acudir a una pequeña tienda de comestibles de la parte baja de la ciudad. Allí se encontró con un chico de quince años, negro como la noche, que lloraba aterrorizado. Lo consolaba el colombiano dueño de la tienda; un policía de paisano que había estado vigilando la zona en previsión de una entrega de droga que al final no se produjo; y una responsable del centro de acogida de MENAS de la plaza Santa María. Todos le hablaron a la vez.
Blanca Nieva dijo que Jamir era un buen chico libanés sin antecedentes, que acababa de llegar al centro hacía apenas un mes tras un viaje de infierno y muerte y que la tristeza había hecho mella en su cuerpo de hombre y alma de niño. Lorenzo González afirmó que Jamir no portaba armas. Lo había estado vigilando un buen rato por su actitud sospechosa, pero se había equivocado. La fuerte detonación que tanto le había asustado había sido una falsa alarma, un petardo de los que lanzan los chicos en estas fechas. Manuel Jesús Alegría asía de la mano a su hija Graciela, quien, a su vez, acariciaba el hombro de Jamir. El tendero afirmó rotundamente que el chico no había robado nada.
La jueza Salas se sirvió una copa de vino y miró conmovida a su familia.
– ¿Qué ha sido mamá?
– Nada serio, cariño. Un chico de tu edad que ha entrado en una tienda.
– ¿Y ha robado?
– No ha robado nada porque el tendero, un hombre colombiano muy amable, le ha dado lo que quería.
– ¿Y qué era?
– Solo harina, cariño, harina de cebada para cocinar bazin. El plato que su madre prepara en Navidad. Pensó que así se sentiría un poco más cerca de su familia.